Podría parecer que encontrar los significados de una palabra es el uso principal de un diccionario. Sin embargo, a poco que viajemos en la memoria descubrimos que no es el único. ¿Desde cuándo forman parte de nuestra vida los diccionarios? ¿Y si en un diccionario encontráramos también juegos, herramientas y lecciones de vida?
Mi primer diccionario era pequeño y blanco, con dibujos y fotos en su interior que ayudaban a entender ciertas definiciones. Eran ilustraciones malas, con poca calidad, y en blanco y negro. Cómo llegó a casa, no lo sé. Imagino que formaría parte del ajuar escolar prescrito, como el uniforme, el estuche, los cuadernos y el atlas. O quizá fuera algo que mamá compró preventivamente pensando en nuestro futuro y en lo que íbamos a necesitar cuando comenzara nuestra etapa de estudiantes, una apuesta por el éxito curricular de sus criaturas.
Aquel diccionario pequeño y blanco reposaba en una de las estanterías del salón cogiendo polvo. Ninguno de nosotros le prestaba atención, y eso que nos tentaba desde la cubierta con aquel adjetivo, «Ilustrado».
Aquel diccionario pequeño y blanco reposaba en una de las estanterías del salón cogiendo polvo. Ninguno de nosotros le prestaba atención, y eso que nos tentaba desde la cubierta con aquel adjetivo, «Ilustrado», que llevaba acompañando al título. Estábamos en una edad en la que la letra o entraba con dibujos o no era bienvenida. Oye, y ni por esas.
Tampoco recuerdo por qué aquella tarde me dio por sacarlo de la estantería, abrir unas páginas al azar y comenzar a mirar las fotos y los dibujos. Las palabras aún no importaban, demasiado serias, qué rollo; pero las imágenes… aquello era otra cosa. Y fue entonces cuando me detuve en una de aquellas ilustraciones: una rama de acebo, con sus bolitas rojas (lo de rojas lo decía la definición, porque, insisto, no había color alguno en las páginas de aquel diccionario ilustrado), circundada por una palabra en negrita («acebo») y una larga cadena de palabros («aquifoliáceas», «lustrosas», «crespas», «fruto en drupa», «ebanistería», «tornería»…) que formaban una frase que, por supuesto, no entendía, y cuyo significado no tenía ninguna intención de buscar.

—¡Mira, mamá, «acebo»! —llamé la atención de mi madre, que en ese momento estaba dando de merendar a mi hermano pequeño, aquel enano acaparador que me robaba la atención materna.
—¡Anda! —respondió ella, dejando la cuchara de la papilla de frutas en el plato y a mi hermano con la boca abierta esperando recibirla, para volverse hacia mí.
Se sentó un momento a mi lado, me quitó con suavidad el libro de las manos, y sonrió al ver lo que yo le señalaba.
De pronto, las palabras se revelaron ante mí como un elemento de poder. Encontrar la precisa, la que hiciera estallar la chispa que atrajera la mirada de mamá hacia mí, me daba fuerza.
Yo no había visto un acebo en mi vida. Tampoco sabía cómo eran sus hojas ni sus frutos, pero sabía que aquel era un árbol importante para mi madre. Al Acebo, un pequeño santuario en su pueblo natal, subían de romería ella y sus hermanos cuando eran pequeños. Pero haber conseguido llamar su atención, incluso por encima de la que normalmente prestaba a mi hermano, supuso para mí un pequeño triunfo, un momento de gloria difícil de olvidar. De pronto, las palabras se revelaron ante mí como un elemento de poder. Encontrar la precisa, la que hiciera estallar la chispa que atrajera la mirada de mamá hacia mí, me daba fuerza, volvía a poner las cosas en su sitio, me devolvía el protagonismo que toda hija, a secas, pierde al convertirse en hija mayor.
Así descubrí el primer uso alternativo de un diccionario: la venganza. ¡Chúpate esa, enano! ¡Mamá es mía!
Algunos años después, ya avanzada la etapa escolar, llegó la segunda revelación. Una compañera de clase regresó de las vacaciones de Navidad con un regalo diferente. Mientras las demás mostrábamos orgullosas las muñecas más codiciadas del momento que habían aparecido como regalo de Reyes en nuestras casas, aquella niña llegó presumiendo de… un diccionario.
¿En serio?, nos preguntamos todas. ¿Cómo iba a ser un regalo un diccionario? ¿En qué clase de familia monstruosa y cruel se estaba criando aquella criatura, obsequiada con un libro como ese y no con una Nancy o con un Nenuco? Y ya que los Magos de Oriente habían optado por el material escolar como regalo, ¿por qué no elegir un estuche de dos pisos cargado a reventar de lápices de colores ordenados, cual Pantone (esa palabra la conocí muchísimos años después), mostrando hipnóticas gamas degradadas de azules, de verdes, de rojos… en las que se incluía el preciadísimo y codiciado color carne?
¡Pobre Mari Carmen!, pensamos todas al verla entrar con su diccionario en clase, qué mal debía de sentirse al comparar su regalo con los nuestros. Pero no, lucía una sonrisa de oreja a oreja.
¡Pobre Mari Carmen!, pensamos todas al verla entrar con su diccionario en clase, qué mal debía de sentirse al comparar su regalo con los nuestros. Pero no, lucía una sonrisa de oreja a oreja y caminaba con total seguridad, sujetando aquel libro contra el pecho, orgullosa de él. Alguien, entonces, se atrevió a preguntarle por qué le hacía tanta ilusión… aquello.
—Porque en este diccionario —respondió ella con un tono de misterio en la voz— ¡hay palabrotas!
¡Palabrotas! ¡Pero qué decía aquella loca! ¡Cómo iban a aparecer palabrotas en un diccionario! Qué clase de subversión era aquella que convertía en tangible algo que solo se podía escuchar de boca de adultos y que estaba prohibidísimo pronunciar si no querías ser considerada una basta, una chabacana, una vulgar, una zafia, una verdulera, una tosca, una maleducada, una grosera y una soez, todos ellos adjetivos sinónimos de «ordinaria», que era lo más fuerte que se nos permitía llamar a nadie en aquel colegio de monjas donde me eduqué.
—¡Demuéstralo! —le retó alguna compañera.
Y, sin dejar de sonreír, abrió el diccionario por la ge, empezó a pasar páginas despacio, como deleitándose en nuestras caras de impaciencia, que no quitaban ojo de la operación, y cuando llegó a la que estaba buscando, le bastó señalarla con el dedo para que todas, sin excepción, soltáramos un «¡Halaaaa!» de admiración que la hizo crecer ante nuestros ojos y la convirtió en nuestra nueva heroína.
«Gilipollas», ahí estaba la prueba de que Mari Carmen decía la verdad. Qué sorpresa descubrir, además, que no solo se podía decir, sino que también se podía escribir.
«Gilipollas», ahí estaba la prueba de que Mari Carmen decía la verdad. Qué sorpresa descubrir, además, que no solo se podía decir, sino que también se podía escribir. Aquel diccionario regalaba entidad a fonemas considerados malsonantes, groseros y zafios que niñas bien educadas como nosotras no podíamos siquiera pensar. Palabras subversivas avaladas por una obra didáctica que daba un zasca a aquellas profesoras que osaban decir que aquellas cosas no podían salir de nuestras infantiles bocas. Y no estaba sola. También figuraban «puta» y «cabrón». Y «coño». ¡Pero qué fantasía era aquella! ¡Y qué mierda de regalos eran los nuestros al lado de aquel libro maravilloso!
Se me descubrió el segundo uso alternativo de un diccionario: dar envidia, muuucha envidia, a mis amigas.
Mari Carmen se convirtió en un pispás en la chica más popular y envidiada del colegio. Y su diccionario, en el regalo que todas pediríamos por nuestro cumpleaños en cuanto tuviéramos ocasión. Yo tenía suerte, el mío llegaría en apenas tres meses. Entonces yo también tendría en mi poder el santo grial de las palabras oscuras. A cambio, a mí se me descubrió el segundo uso alternativo de un diccionario: dar envidia, muuucha envidia, a mis amigas. Y un plus muy interesante: pasar ante los adultos por una cría aplicada que, en lugar de tonterías, pedía libros por su cumpleaños.
Tuve que esperar a mi etapa universitaria para encontrar un tercer uso alternativo al diccionario. Fue una tarde de invierno, de esas tan desapacibles en las que salir a la calle se convertía en un acto de heroísmo (o de inconsciencia). Habíamos quedado en casa de Marta, que se quedaba libre todos los fines de semana, para pasar la tarde viendo una peli o lo que se terciara. Como ninguno quería bajar al videoclub, con la que estaba cayendo fuera, optamos por jugar a algo. Y fue cuando alguien propuso una partida al Diccionario.
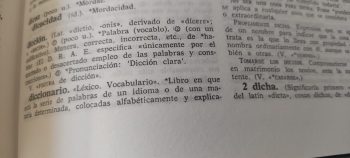
No se necesitaba más parafernalia para desarrollarlo que un papel, un boli y un diccionario. El mecanismo era sencillo. Quien dirigía el juego abría una página al azar, elegía una palabra, a ser posible rara y desconocida, y los demás debíamos inventar una o varias definiciones para ella, imitando siempre el estilo de estos glosarios. Después, se entregaría el papel al director del juego sin mostrar lo escrito a nadie y este iría leyendo en voz alta las definiciones para que todos los jugadores votáramos cuál creíamos que era la correcta. La definición que más puntos obtuviera era la ganadora. Después, se leería el significado real solo para contrastar y evidenciar las divertidas barbaridades salidas de nuestras mentes ociosas.
El juego, que parecía aburrido cuando me lo explicaron la primera vez, resultó ser un alarde de imaginación asombroso. Y, en ocasiones, a juzgar por lo que escuchábamos, algo perturbador. Definir una palabra, cualquier palabra, solo por lo que fonéticamente evocara al oírla permitía dar alas al pensamiento, jugar con las primeras impresiones y dejar que el humor hiciera el resto. Las palabras, ya ves, también tenían un lado lúdico más allá del uso literario, y eso molaba.
| ligeruela | 1. Dícese en Soria de la mujer liviana, de poco peso y volumen. 2. Peyorativamente, casquivanuela, atolondraduela, putilla. |
| batintín | 1. Batín de un tartamudo. |
| guillarse | 1. Acobardarse, rajarse, cagarse. |
El juego del diccionario me reveló el tercer uso alternativo de un diccionario: descubrir cómo de tarados estaban algunos de mis amigos.
El juego del diccionario fue uno de los más repetidos durante aquellas reuniones juveniles en las que no apetecía salir de casa. Era fácil, era divertido, era barato. Y me reveló el tercer uso alternativo de un diccionario: descubrir cómo de tarados estaban algunos de mis amigos y qué clase de mente trastornada escondían tras el jijí-jajá.
Acabada la etapa universitaria, inicié mi carrera profesional. Mi primer empleo lo encontré en una revista especializada como auxiliar de redacción. Y entre las distintas funciones que debía desempeñar, estaba la de editar y corregir los textos de mis compañeros. «Oye, tú que eres filóloga, ¿no podrías ayudarnos con esto?», me pidieron, y no pude negarme. Las gramáticas y los diccionarios eran mis mejores aliados y, por lo general, todos aceptaban de buen grado mis correcciones. Todos menos uno, que, ensoberbecido por sus muchas canas y su muchísima más aún mala baba, estaba dispuesto a demostrar al mundo que a él le sobraba diccionario y experiencia como para ser corregido por una niñata como yo.
Por describirlo finamente, era un tipo desagradable, la definición exacta de una mala persona. Un mal compañero al que todos deseábamos su pronta jubilación para perderle de vista. Y un acaparador de adjetivos desagradables para definir su persona: vil, ruin, infame, bajo, despreciable, miserable, rastrero, odioso y repugnante eran los que más se repetían.
Así descubrí también el cuarto uso alternativo de un diccionario: el gigantesco placer de cerrarle la boca a un mastuerzo.
Cuando llegó a sus oídos cómo le describíamos, entró desafiante en la redacción y, muy seguro de sí mismo, nos retó a resumirlos en una sola palabra, si teníamos narices y conocimientos suficientes. Tras unos segundos de silencio tenso, le espeté mirándole a los ojos: «¡Abyecto!». Mordiéndose los labios, y entre las estruendosas carcajadas de mis compañeros, dio media vuelta y salió de allí sin decir palabra, rojo de ira. La niñata había vencido.
Así descubrí también el cuarto uso alternativo de un diccionario: el gigantesco placer de cerrarle la boca a un mastuerzo.

Mariángeles García
Mariángeles García (Madrid, 1969) es filóloga de formación (se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid) y periodista por accidente. Ha pasado por varios medios de comunicación, hasta que dio el salto a la redacción de Yorokobu, en la que trabaja actualmente y donde tiene dos secciones fijas: «Relatos ortográficos», una serie de artículos sobre lengua, ortografía y norma lingüística; y «Traductor simultáneo», un glosario de términos usados por la generación Z dirigido a los boomer. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes que concede la Asociación de Prensa de Valladolid. Es autora de los libros Relatos ortográficos. Cómo echarle cuento a la norma lingüística (2019) y Más relatos ortográficos y alguna que otra conversación (2023), ambos publicados en Pie de Página. Su última obra es un libro de cuentos cortos titulado Belcarba no cree en los muertos (Pie de Página, 2024).

